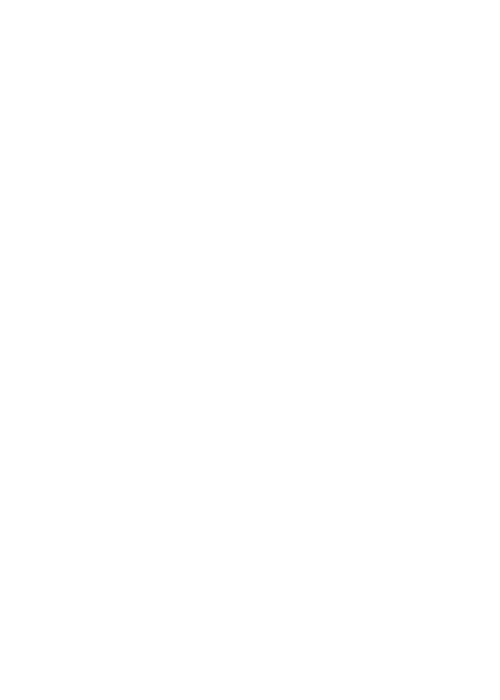¿Qué conforma un paisaje? ¿Cómo contar su historia, mimetizarse con él? En Limbos terrestres hay tentativas y apuntes para responder estas preguntas.
Rituales chamánicos, el tamborilero que derrotó a Napoleón en 1808, un alcalde que balbucea ante Franco y espárragos que avistan ovnis: todo tiene cabida en El Bruc, un municipio a los pies de Montserrat que puede ser leído como un palimpsesto. El autor, un forastero apenas aterrizado, se entrega al ritmo biológico de la montaña y la observa y la vive desde sus estratos simbólicos y místicos, históricos y glocales. De este modo, aprende a dejar de buscar.
Esteban Feune de Colombi es un creador multidisciplinar nacido en Buenos Aires. Sus proyectos toman forma de libros, películas, obras de teatro, performances, caminatas, objetos o canciones. Publicó Lugares que no, No recuerdo, Leídos, Del infinito al bife y Creo en la historia de mis pasos. Junto con Marc Caellas, escribió Dos hombres que caminan y cofundó la Compañía La Soledad, dedicada desde 2011 a propuestas escénicas y performativas.
Empieza a leer 'Limbos terrestres' de Esteban Feune de Colombi
1. Botín
El escopetazo parte la noche en dos. En diez. En diez millones.
«¡Hostiaaa!», gritan las tripas del cazador en un eco de pólvora. Tiene rabia. Su gaznate pide un cigarrillo. Luego susurra, entre dientes, «lo he fallado, lo he fallado», y apaga la luz montada sobre la mira del arma.
El conductor y yo permanecemos en el auto. Del espejo retrovisor penden tres rabos peludos de jabalí. Me asegura que no lo falló, que su amigo nunca falla. Bajamos. Disimulo mis nervios, el iiiii rechinando en mis oídos. Esto no es nuevo para mí. He visto cosas peores. He hecho. He sentido. Estampas adolescentes de matanzas... deportivas. Perdices, liebres, zorros, chanchos, ciervos. Madrugadas de sangre y cuero en la Patagonia, yo siempre en segundo plano, en tercer plano, pero ahí, sosteniendo el reflector, manejando, arrastrando a la víctima por el sembradío escarchado.
Cuchicheamos al borde del camino. «Lo he visto irse», se lamenta el cazador. Ambos visten chándal. «Que no», lo calma el conductor, «que eran dos, que le diste a uno, que el otro se fue.» Me encargan la linterna, que enciendo. Ahora no, que la apague. Pasa un racimo de motos. ¿Por qué la paranoia si tienen permiso de caza?
La vuelvo a encender. Ladeamos el alcor hacia la posible muerte. Cruje el trigal. Nadie habla. El cazador se adelanta unos metros y se estaca, la vista al suelo. Hay un boquete titilante en los penachos rubios. Una fisura. Patalea un fémur como cuando los perros tienen cosquillas. Me disloca ver algo vivo ahí. «Te dije que le habías dado», insiste el conductor. Festejamos la puntería. La bala entró limpia justo por debajo de la oreja izquierda.
Limbos terrestres. Mi vida en El Bruc, Esteban Feune de Colombi, Anagrama
$22.000,00
Precio final: $19.800,00
3 cuotas sin interés de $7.333,33
¿Qué conforma un paisaje? ¿Cómo contar su historia, mimetizarse con él? En Limbos terrestres hay tentativas y apuntes para responder estas preguntas.
Rituales chamánicos, el tamborilero que derrotó a Napoleón en 1808, un alcalde que balbucea ante Franco y espárragos que avistan ovnis: todo tiene cabida en El Bruc, un municipio a los pies de Montserrat que puede ser leído como un palimpsesto. El autor, un forastero apenas aterrizado, se entrega al ritmo biológico de la montaña y la observa y la vive desde sus estratos simbólicos y místicos, históricos y glocales. De este modo, aprende a dejar de buscar.
Esteban Feune de Colombi es un creador multidisciplinar nacido en Buenos Aires. Sus proyectos toman forma de libros, películas, obras de teatro, performances, caminatas, objetos o canciones. Publicó Lugares que no, No recuerdo, Leídos, Del infinito al bife y Creo en la historia de mis pasos. Junto con Marc Caellas, escribió Dos hombres que caminan y cofundó la Compañía La Soledad, dedicada desde 2011 a propuestas escénicas y performativas.
Empieza a leer 'Limbos terrestres' de Esteban Feune de Colombi
1. Botín
El escopetazo parte la noche en dos. En diez. En diez millones.
«¡Hostiaaa!», gritan las tripas del cazador en un eco de pólvora. Tiene rabia. Su gaznate pide un cigarrillo. Luego susurra, entre dientes, «lo he fallado, lo he fallado», y apaga la luz montada sobre la mira del arma.
El conductor y yo permanecemos en el auto. Del espejo retrovisor penden tres rabos peludos de jabalí. Me asegura que no lo falló, que su amigo nunca falla. Bajamos. Disimulo mis nervios, el iiiii rechinando en mis oídos. Esto no es nuevo para mí. He visto cosas peores. He hecho. He sentido. Estampas adolescentes de matanzas... deportivas. Perdices, liebres, zorros, chanchos, ciervos. Madrugadas de sangre y cuero en la Patagonia, yo siempre en segundo plano, en tercer plano, pero ahí, sosteniendo el reflector, manejando, arrastrando a la víctima por el sembradío escarchado.
Cuchicheamos al borde del camino. «Lo he visto irse», se lamenta el cazador. Ambos visten chándal. «Que no», lo calma el conductor, «que eran dos, que le diste a uno, que el otro se fue.» Me encargan la linterna, que enciendo. Ahora no, que la apague. Pasa un racimo de motos. ¿Por qué la paranoia si tienen permiso de caza?
La vuelvo a encender. Ladeamos el alcor hacia la posible muerte. Cruje el trigal. Nadie habla. El cazador se adelanta unos metros y se estaca, la vista al suelo. Hay un boquete titilante en los penachos rubios. Una fisura. Patalea un fémur como cuando los perros tienen cosquillas. Me disloca ver algo vivo ahí. «Te dije que le habías dado», insiste el conductor. Festejamos la puntería. La bala entró limpia justo por debajo de la oreja izquierda.